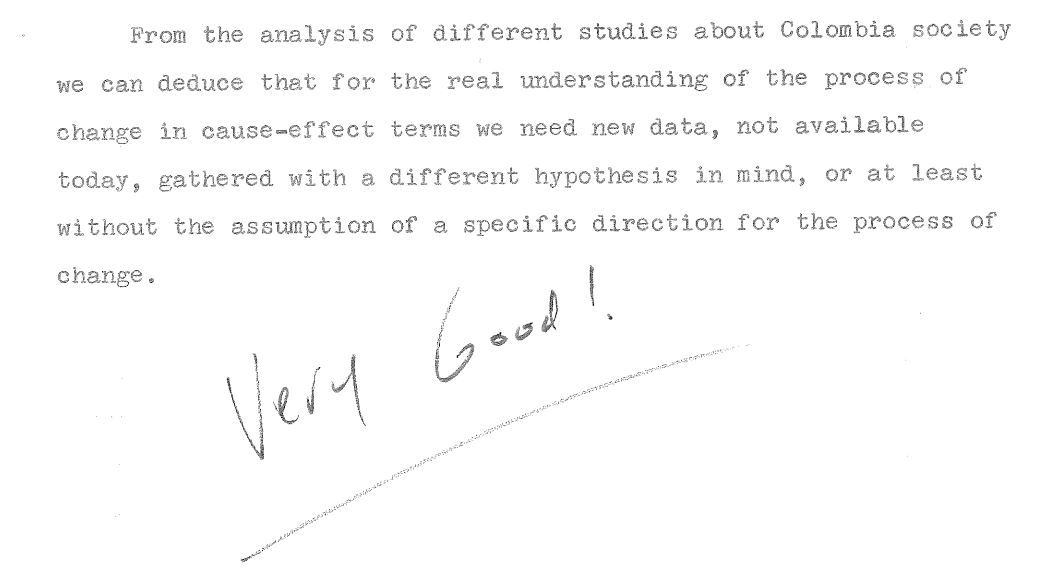Desarrollo y cambio social
En busca de un modelo que explique el proceso de cambio en naciones en vías de desarrollo, en particular Colombia.
Trabajo final del curso sobre Asuntos Urbanos, Dr Warner Bloomberg, Universidad de Wisconsin-Milwaukee, 1970-1971. 1
Presentación por María Antonia Vélez Serna
En este ensayo Albalucía plantea una pregunta fundamental sobre la dirección del cambio social: ¿está predeterminado que toda sociedad, al buscar el bienestar, tienda hacia la industrialización y la modernización? ¿Por qué, si no está demostrado que esas condiciones sean las únicas en las que es posible vivir bien? Su crítica no parte del desacuerdo ideológico, sino de la falta de evidencia: asumir una dirección única de cambio introduce sesgos en el análisis de la observación empírica. Esta discusión es tan pertinente ahora como lo era en 1971, cuando fue escrito este ensayo. Hay nuevas maneras de enmarcarla, donde la ‘crítica del desarrollo’ se ha expandido a conceptos como el ‘buen vivir’. Incluso en las conclusiones aparece el cuestionamiento ecológico de la falacia del progreso ilimitado en un planeta con límites.
Estas discusiones de grandes problemas se aplican en este ensayo al caso colombiano. En este ámbito, Albalucía demuestra estar muy al día con la investigación y debate sobre temas como la reforma agraria y la subversión armada en relación con las transformaciones (e inercias) de la sociedad colombiana. Me pregunto cómo eran las maneras de recibir periódicos, revistas, y libros publicados recientemente. Pero Albalucía argumenta también desde su experiencia propia, su conocimiento de la ruralidad y de la vida urbana. Aprovecha además su ubicación (en Wisconsin-Milwaukee) para trabajar con muchos informes del grupo de investigación sobre tenencia de la tierra (Land Tenure Center) en Wisconsin-Madison. Es poco común para una estudiante de maestría, con menos de dos años de haber llegado al país, el estar tan conectada con estas redes de investigación. Me admira también la confianza con que expresa su desacuerdo con autores establecidos, mientras aprecia sus aportes. En las márgenes del ensayo se ven los comentarios del profesor - ‘Very Good!’ al final. Obtuvo la nota más alta en la materia, pero nos parece que este texto tiene un valor mucho más amplio para quien se interese por la historia del debate sociológico sobre la historia de Colombia.

Introducción
La tradicional definición del desarrollo como industrialización, modernización y avance económico en comparación internacional ha tenido consecuencias importantes para la investigación en ciencias sociales y para el desarrollo de políticas en países “subdesarrollados” (o “en vías de desarrollo” para quienes resienten el nombre anterior). Otro error común ha sido considerar el cambio social única o principalmente en términos de desarrollo económico. Esto conlleva a asumir, en un marco evolutivo, que las sociedades se mueven “necesariamente” hacia la industrialización, y que las sociedades más complejas son las más desarrolladas y por tanto en mejores condiciones. Esto significa asumir que las sociedades que han llegado más lejos en su viaje hacia el “progreso”, también han llegado más alto.
En este orden de ideas, la dirección del cambio no presenta dificultad para la mayoría de los científicos sociales o gestores de políticas de cualquier orientación ideológica o compromiso político. Para ellos, el cambio social significa “modernización,” y todos parecen medir el nivel de desarrollo o modernización según uno de dos modelos: El de las sociedades urbano-industriales (capitalistas) occidentales, o el de la sociedad también urbano-industrial (socialista) soviética. De manera similar, los científicos sociales que estudian procesos de cambio en países subdesarrollados han acabado por definir el cambio social como el proceso de industrializarse, del modo capitalista o socialista, y por tanto, adoptar la forma de vida, formas institucionales, y sistemas sociales y políticos de uno de los dos bloques de naciones.
Este ensayo se propone cuestionar la validez de tales supuestos, y la universalidad de algunas teorías del cambio social que se usan para predecir el resultado o analizar el proceso de desarrollo, refiriéndose en particular a los países latinoamericanos. Dadas las limitaciones de tiempo y la falta de bibliografía suficiente para este tipo de análisis, usaré básicamente mis experiencias personales y mi comprensión de la sociedad colombiana para ilustrar mi argumento.
Definir los términos “desarrollo” y “cambio social” servirá para aclarar mi enfoque teórico. Siguiendo a J. L. Lebret, defino “desarrollo” como “una serie compleja de procesos de cambio interconectados por los que una población deja atrás patrones de vida percibidos de cierta forma como ‘menos humanos’ y se mueve hacia patrones alternativos percibidos como ‘más humanos’.” (Goulet, 1971, x)
El cambio social, por otro lado, no tiene necesariamente un carácter télico. Se refiere a alteraciones significativas del orden social (formas institucionales, patrones de comportamiento y de juicio, etc.) que pueden ser en cualquier dirección. El cambio social es una forma de cambio cultural, y muchas veces son términos intercambiables. Por tanto, en este ensayo no hago distinción entre ellos (Appelbaum 1970, 6). Desde este punto de vista, el cambio social es inmanente en la sociedad y por tanto suele ser inesperado o espontáneo, aunque también puede ser guiado, planeado o inducido. El desarrollo económico, por el contrario, es un proceso con una meta más o menos definida. No cuestiono este carácter intencional del desarrollo económico, sino más bien la ética de imponer una meta sobre una sociedad sólo porque ciertos creadores de políticas públicas entienden una vida ‘más humana’ como aquella con mayor abundancia material. Finalmente, el desarrollo es una forma de cambio social inducido porque los cambios institucionales y culturales con frecuencia son causados por cambios en la estructura económica.
Las metas del desarrollo
Cuestionar el supuesto de que los países subdesarrollados deben seguir la ruta de las sociedades tecnificadas actuales, no es negar que hayan valores materiales o inmateriales que toda sociedad debería garantizar para hacer la vida “más humana.” Por ende, es legítimo hablar de las metas de una sociedad o de metas de desarrollo. Sin embargo, el desarrollo no debe confundirse con las metas en sí. Es tanto una meta como un proceso, un tipo específico de proceso de cambio social. Denis Goulet (1971, p. 85) nos ofrece una buena discusión sobre el tema. Citando a Robert Browne, Goulet pregunta: “¿Qué evidencia tenemos de que lo que consideramos como desarrollo sea un bien absoluto, o siquiera una mejora sobre lo que tienen aquellos a quienes ‘desarrollamos’?” En otras palabras, ¿hay bienes transculturales, universales, que toda sociedad deba buscar alcanzar en un proceso de desarrollo? Según Goulet y David Bidney, a quien cita, hay bienes universales deseados por todas las sociedades, “desarrolladas y no desarrolladas, sin importar su idea del hombre y la sociedad.” Las resume en tres valores básicos:
- Subsistencia: Según Goulet es incuestionable, y no cuestionado por ninguna sociedad, que “la reducción de la mortalidad, como producto de mejor nutrición y medicina, hace más humana la vida por el simple hecho de que permite que la vida exista.” (Goulet 1971, p. 88) Sin embargo, en mi opinión sigue siendo cuestionable que la supervivencia sea un valor universal, porque depende de la visión del mundo de los miembros de una sociedad. ¿Qué decir de las sociedades tradicionales que ven la vida en la tierra como una etapa necesaria y desagradable para ganar acceso a la ‘vida verdadera’? ¿Y las sociedades que celebran la muerte como el suceso más feliz? ¿Se puede decir que la supervivencia sea una meta valorada por esa sociedad?
- Estima: Definida por Everett Hagen (1968, p. 411) como “la sensación que tiene cada persona de ser valiosa, respetada, y no ser utilizada por otros.” Goulet la considera el segundo elemento universal de la buena vida.
- Libertad: Se presenta con ciertas reservas como el tercer componente transcultural de una buena vida. Esto no quiere decir que todas las personas deseen la libertad de gobernar sus vidas, o que puedan tolerar las inseguridades exacerbadas por la libertad. Significa el liberarse de las amarras de la servidumbre, e incrementar las oportunidades de auto-realización. Goulet se refiere a varias servidumbres: A la naturaleza, a la ignorancia, a otras personas, a las instituciones o creencias consideradas opresoras para los miembros de una sociedad (Goulet 1971, p. 94).
En relación con la primera meta, la de la sobrevivencia, parece claro que lograrla requeriría cierto nivel de solvencia económica. Este no es el caso de la estima y la libertad, cuando sabemos que la abundancia de bienes materiales no garantiza necesariamente estos valores. Como Goulet lo indica, en algunas sociedades tradicionales la felicidad consiste en minimizar los deseos propios. Sin embargo, no hay duda que para que todos en una sociedad pudieran alcanzar estos valores, se necesita cierto grado de desarrollo económico.
Pero aún si aceptamos que estos tres valores son los básicos universales, cabe cuestionar el modelo de la sociedad industrial o tecnificada como meta del proceso de desarrollo. ¿Es la vida realmente ‘más humana’ para el operario de fábrica en una sociedad moderna que para el campesino en una comunidad rural? ¿Significa un mejor ingreso monetario, una vida más feliz? ¿Qué significa una alta expectativa de vida en términos de una ‘buena vida’? No quisiera que estas preguntas se entiendan como una caída en el ‘pecado sociológico’ opuesto de idealizar la forma tradicional o campesina de vida, basándose en descripciones más románticas que realistas (me parece) del estilo de vida de estos grupos. La imagen de una comunidad homogénea, autosuficiente, donde predomina el tipo primario de relaciones, puede parecer la forma ideal de organización social a ojos del observador que se ha desencantado por la complejidad y heterogeneidad de la sociedad industrial moderna, con su alto grado de interdependencia y despersonalización.2
Mi pregunta, por tanto, se refiere a la capacidad del observador de juzgar una u otra forma de vida como mejor o peor según su propia definición o sus experiencias anteriores (asumiendo que use una metodología científica de recolección de datos). ¿Está cualquier observador, sea o no participante, realmente calificado para dar tal juicio? (No quiero ahondar aquí sobre este problema que es tema para la Sociología del Conocimiento, pero pienso que es útil tener en mente esta pregunta en este contexto.)
La pregunta anterior llama a la cautela dada nuestra tendencia a aceptar como ciertas las descripciones de una forma de vida (tradicional o moderna) que tienen implicaciones de valor. Nos pide que no interpretemos como felicidad la conformidad aparente con cierta forma de vida por no conocer otras alternativas; y que tampoco apliquemos una idea moderna de la ‘buena vida’ como criterio para medir la felicidad de otros. Este supuesto, como se dijo antes, ha guiado la mayoría de los programas de desarrollo en las últimas décadas y se ha usado para justificar, por ejemplo, la mecanización de la agricultura y la introducción de nuevas tecnologías en los países llamados subdesarrollados. Las consecuencias de estos cambios para el individuo, para la calidad de vida de los miembros de la sociedad, rara vez se han considerado con suficiente atención. Colombia nos ofrece un buen caso para analizar las consecuencias de los programas de desarrollo económico, y así paso a considerar su historia y las fuerzas inmanentes de cambio en su sociedad.
Colombia en transición
Leer lo que se ha escrito sobre cambio social y desarrollo económico en Colombia es tan deprimente como confuso. Para comenzar, la mayoría de los estudios sobre el tema carecen de marco teórico que dé consistencia al análisis de datos.3 Además, el cambio social parece significar algo distinto para cada autor, y por tanto muchas cosas se encuentran bajo ese título. Por ejemplo, la plataforma demagógica de un partido político, donde puede ser poco más que un incremento en la burocracia administrativa. Otros estudios se refieren al cambio social como resultado de una ‘revolución de palacio’4 que permita a una disidencia de la élite tomarse el poder. Pero lo más frecuente es que cambio social signifique industrialización, es decir, desarrollo económico. Enfocaré mi atención en este último tipo de estudio, dadas las implicaciones obvias que tiene esta forma de desarrollo económico para el cambio social o cultural del país.
La mayor parte de estos estudios de la ‘modernización’ (o la industrialización, o la urbanización según el énfasis) son solo una descripción del resultado de algún tipo de proceso. Aunque las dinámicas de tal proceso rara vez se analizan, parece que se adhieren a un modelo evolutivo que por lo general es unilineal. A veces el análisis del ‘después’ se complementa con una descripción del ‘antes’, y así se ha vuelto lugar común el hablar de las raíces feudales de la sociedad colombiana, y de la permanencia de estos patrones feudales lado a lado con las instituciones urbano-industriales más ‘avanzadas’. La definición ya clásica de Colombia, y América Latina en general, como una sociedad dual, no es más que el resultado de un modelo evolutivo unilineal con el supuesto de que, aunque algunas instituciones en la sociedad o algunas regiones geográficas ‘están atrasadas’, necesariamente se pondrán al día y seguirán la misma ruta con un resultado similar. Los retrasos (tecnológicos y en la cultura intangible) desaparecerán en el futuro, y el político o planificador tiene la responsabilidad de acordarse de estas áreas y hacer que los frutos del ‘progreso’ las alcancen.5 Me sorprende que la mayoría de los sociólogos latinoamericanos, así como los economistas, hayan seguido la teoría de la sociedad dual. Entre sus proponentes está Gino Germani, quien expande la idea de lo denomina el carácter asincrónico del cambio social en América Latina con la coexistencia de instituciones de orden moderno y tradicional (Germani, 1962).
Estos modelos dualistas de polos opuestos me dan la sensación de haber sido planeados solo para identificar cuáles características del tipo ideal están presentes, dejando de lado cualquier otro factor que invalide esta dicotomía. Según ellos, puede haber gemeinschaft o gesselschaft 6, solidaridad orgánica o mecánica, homogeneidad o heterogeneidad, relaciones de tipo personal o contractual, estatus conferido o adquirido, etc. Cuando la categoría no es clara, entonces hay dualismo, y por implicación un estado transicional. Luis A. Costa Pinto (1969, 1970) critica estos modelos bipolares y ofrece un modelo alternativo en su definición del concepto de marginalidad estructural, como crisis simultánea de dos sistemas coexistentes. Para entender su concepto es necesario ver la transición como el paso de uno a otro modelo de sociedad. Por tanto, la marginalidad estructural ocurre en los países latinoamericanos cuando hay también una crisis simultánea de dos modelos sociales, el tradicional y el moderno, llevando a la desintegración de ambos. De forma similar, Mario Laserna (1971) ve la crisis entre el modelo individualista y el socialista como una oportunidad para que aparezca un tercer modelo. Para él, los países en desarrollo empiezan su proceso de modernización encarando a estos dos modelos, pero como ninguno responde a sus condiciones históricas, se produce una crisis.
Gideon Sjoberg, intentando romper el modelo binario, introduce varias etapas intermedias entre los dos polos: Folk - urbano - industrial. Aunque su modelo puede ser más adecuado para el análisis de las sociedades en desarrollo, aún lleva los sesgos de la teoría evolutiva, que están presentes en el análisis funcional estructural. Ahora bien, la tecnología es una variable útil para describir una sociedad o clasificarla en una escala de modernización, pero no explica el fenómeno de la modernización en términos de causa y efecto. Además, aunque Sjoberg no ve “una panacea para los males del mundo en la industrialización y urbanización de los países en desarrollo” (1960, p. 338), sí considera la industrialización como resultado necesario o al menos tendencia. En su libro hay muchas frases como “Por supuesto, la tendencia global a largo plazo es hacia sociedades cada vez más grandes y complejas”, y “Los patrones a futuro están fijados, ya no hay vuelta atrás.” (1960, p. 343)
La crítica del papel de la tecnología como única variable explicativa en el modelo de Sjoberg, es pertinente a la mayoría de los estudios de la modernización en Colombia. Para Colombia nunca se ha dado una respuesta completa a la pregunta: ¿Qué hace que una sociedad se modernice, que se mueva de un estado A a un estado B?
La explicación de la migración campo-ciudad ha enfatizado factores de expulsión y atracción, como la presión demográfica, el alto control social, los bajos salarios en la agricultura, el disenso religioso y la violencia, por un lado, y por el otro los salarios industriales más altos, el apoyo sindical, la seguridad social, posibilidades de movilidad social, mejores oportunidades de recreación, la influencia de los medios de masas (prensa, radio, etc.), y los servicios públicos. Estos factores se han considerado causa suficiente para el proceso de modernización y para la mayoría de los cambios sociales en Colombia en las últimas décadas. ¿Pero en realidad explican la causa primaria? (Cerón y Zapata, 1969).
La Violencia 7 se ha usado como variable explicativa única en estudios de la última década. La influencia de este fenómeno se ha amplificado para hacerle responsable del proceso entero de modernización, con frecuencia considerando la violencia misma como inexplicable. Otras veces, La Violencia se trata como un hecho, sin considerar sus causas. Cabe preguntarse si tal vez (como parece muy posible) ya habían ocurrido cambios sociales que hicieron posible el inicio de La Violencia. ¿Podría haber sido resultado de las dificultades de algunos individuos o grupos para adaptarse al cambio? Uno de estos estudios es ‘Cambio social y violencia rural en Colombia’, de Camilo Torres. El análisis de Torres sobre el proceso de cambio y sus conclusiones simplistas son cuestionables. Decir que:
“Mediante las guerrillas las comunidades rurales se han integrado al proceso de urbanización, con todas sus implicaciones: División del trabajo, especialización, contacto socio-cultural con otros grupos, socialización, una orientación mental hacia el cambio, un despertar de expectativas sociales…” (1962, p. 544)
es olvidar que estos procesos ya estaban en ciernes cuando empezó la violencia rural, y que un fenómeno que afecta sólo algunas regiones de Colombia no podría tener efecto en todo el país. Es un hecho que algunas regiones rurales de Colombia que mantuvieron la paz también vivieron transformaciones similares en el mismo período. Este tipo de análisis de variable única es poco realista y engañoso. Además, al considerar la violencia como factor exógeno, algo que llegó de la ciudad al campo, supongo, dejan de hacer un análisis de las condiciones estructurales de las áreas rurales que ayude a entender el fenómeno.
El análisis de Torres tiene otro problema, y es que habla de La Violencia y la guerra de guerrillas como si fueran el mismo fenómeno. Este es un error que nadie cometería hoy en día, y el que Torres haya terminado muriendo como guerrillero me dice que no estaba bien informado sobre ninguna de las dos cosas cuando describió la Violencia como “trayendo el cambio por canales patológicos,” “un instrumento del sectarianismo,” “un instrumento anormal para aplacar la frustración” (1962, p. 538)
La idea que plantea Torres de la Violencia como despertar de demandas sociales se contradice con el único estudio empírico que se ha hecho sobre los efectos de la Violencia en la personalidad de quienes sufrieron su impacto. En el reporte de Lipman y Havens se lee:
“La víctima de La Violencia ya no mira al futuro sino que desea refugiarse en el pasado, en el tiempo antes de La Violencia. Al parecer el proceso le ha hecho incapaz de controlar a la naturaleza, y su entorno social se vuelve impredecible y amenazante. Además, las antiguas instituciones, en particular el gobierno y la iglesia que eran antes su guía, ahora parecen impotentes para frenar la Violencia o darle apoyo a sus víctimas en un mundo de terror.” (1965, p. 244)
Fals Borda parece tener una opinión similar sobre los efectos de la Violencia:
“Este cansancio anómico, con sus efectos negativos sobre la personalidad, era más evidente entre la gente pobre que había sufrido el impacto de La Violencia, muchos de los cuales buscaron santuario en la ciudad para refugiarse y recuperarse. La anomia producida por un conflicto tan cruel y hasta cierto punto estéril, impidió mayor progreso de la subversión. Al combinar la búsqueda popular de transformación con la anomia de La Violencia, se impuso una síntesis que intentó estabilizar los cambios inevitables” (150-151) “La Violencia no fue revolucionaria: no contribuyó directamente a alcanzar las metas de cambio instrumental” (143)
La explicación evolutiva del cambio como adaptación a condiciones ambientales y presión demográfica no es tampoco suficiente. Las condiciones ambientales cambian poco a lo largo del tiempo, o al menos no tan rápido como las condiciones sociales, y la presión demográfica puede llevar a muchos otros resultados fuera de la industrialización y la urbanización. Además, hablar de sobrepoblación en las zonas rurales de Colombia antes de la llegada de la mecanización sería no entender los recursos del país. “América Latina en general está subpoblada en relación con sus recursos naturales”, dicen Dorner y Patch (1966, p. 4).
Ahora bien, la mecanización de la agricultura no puede considerarse como factor causal único porque también es un efecto cuya causa hace falta explicar. Parece que tecnología y crecimiento demográfico forman un círculo vicioso donde cada uno es causa y efecto del otro.
La difusión, la migración y el efecto de demostración se han usado como variables explicativas para el ‘despegue’ hacia el desarrollo, pero como cualquier teoría que depende completamente de factores externos a la sociedad, no ofrecen una explicación satisfactoria. En mi opinión, la pregunta es: ¿Habían sucedido en la sociedad cambios que permitieron que funcionaran estos procesos? ¿Hubo un factor modernizador primario? ¿Cómo fue que la comunicación y el transporte llegaron hasta estos lugares? Está claro que debemos mirar el país en perspectiva internacional, pero aún así, ¿cómo pudo el país abrir sus puertas a la influencia extranjera sin previos cambios en su estructura tradicional?
La mayoría de los estudios del cambio social en Colombia se quedan cortos frente a este nivel de explicación causal. En la bibliografía a la que he tenido acceso, el mejor intento de explicación es el de Orlando Fals Borda en su libro Subversión y cambio social en Colombia. Usando un modelo de conflicto, Fals Borda analiza el proceso histórico colombiano como una serie de crisis, cada una generada por una subversión del orden social y seguida por una frustración de la subversión para llegar a un nuevo orden. En su opinión,
“Las sociedades humanas experimentan ritmos que van de la estabilidad relativa al cambio intenso para llegar a otro período de estabilidad relativa. Las principales fluctuaciones parecen olas que surgen de esfuerzos colectivos para transformar la sociedad según preceptos idealistas, religiosos o políticos” (1969, p. 1)
Esta aserción hace muy clara su posición. Las fluctuaciones están determinadas por el surgimiento de utopías que cuestionan las ideologías existentes. Estas utopías, aunque nunca se materializan perfectamente, siempre afectan al orden existente, para llegar a una nueva “topia” o utopía relativa que incluye elementos de ambos órdenes.
Fals Borda toma como modelo de análisis “Ideología y Utopía” de Mannheim, y por tanto su énfasis es sobre el papel de las ideas. Aunque intenta evitar formular una interpretación elitista de la historia, e incluso critica a López de Mesa por esto, su análisis puede someterse a la misma objeción, porque la clase intelectual colombiana no tiene las características de la intelligentsia de Mannheim, ya que su extracción de clase no es diversa. En cambio, la clase intelectual colombiana concentra en sí misma poder político, riqueza, prestigio, abolengo, educación, y cualquier otro indicador de poder, siendo esta situación aún más pronunciada en el pasado. En la última década, las personas de clase media han empezado a tener acceso a la educación superior, pero en la mayoría de los casos estos hijos educados de la clase media adoptan la visión del mundo de la élite en su intento de llegar a la clase alta.
El análisis de Fals Borda, que él describe como una concepción populista de la historia, no es tan populista, porque lo que llama ‘esfuerzos colectivos’ son por lo general apenas una respuesta limitada de las masas a los líderes de élite que siempre están ocupados por las disputas entre facciones por el poder, o a la imposición de cambios desde arriba. Esto explica en mi opinión la frustración de la mayoría de las utopías y por tanto la falta de cambio real (político y cultural). El interés que las élites han muchas veces manifestado por las masas ha sido más una estrategia, no la adopción de una utopía que cuestione la ideología existente. No se puede negar que ha habido cambios en el sistema social al nivel de los valores, pero estos están sucediendo mediante las experiencias de la gente en sus luchas cotidianas, y mediante la frustración y desesperanza con los líderes. Sin embargo, así no es como Fals Borda discute estos cambios. Según su análisis, estos suceden por influencia de los grupos de élite en conflicto. Este modelo de conflicto es útil porque, como Fals Borda dice, “El modelo que surge del análisis de los procesos históricos nacionales es el del desequilibrio social” (1969, p. x). El modelo de equilibrio puede ser útil solo para analizar sectores relativamente estables de la sociedad o un período de tiempo, pero no permite entender la totalidad del proceso histórico.
Puede parecer que he descuidado los rasgos de personalidad, condiciones psicológicas o patrones de comportamiento como variables explicativas del cambio. Estas condiciones se usan con frecuencia para explicar el estancamiento económico y la estabilidad. Muchos estudios explican el ritmo del desarrollo a partir de estereotipos de la personalidad latina (presentista, perezosa, incapaz de posponer la gratificación, carente de motivación por logros, etc.). Este tipo de estudio parece culpar al individuo en vez de las condiciones objetivas de la estructura de la sociedad. Estos estudios, más que cualquier otro, son resultado de una visión del mundo específica que enfatiza el logro y el éxito, con indicadores materiales, como la característica humana más valiosa. Además, la falta de base científica para estos análisis los excluye de la discusión.8
Conclusiones
Al analizar los estudios sobre Colombia que tuve a mi disposición, llego a la conclusión de que un verdadero entendimiento de las dinámicas de cambio require una mirada al proceso histórico desde una perspectiva distinta, con un modelo distinto, tratando de evitar los sesgos introducidos por asumir que hay una dirección predeterminada. Pienso que las condiciones históricas y estructura del carácter de la población de los países latinoamericanos en general, y de Colombia en particular, no prueban que sea necesario llegar a uno de los dos modelos clásicos (capitalista o socialista). La dirección es hacia algo distinto, un modelo nuevo, que no es un punto medio entre dos frustraciones. Estos dos modelos pueden considerarse frustrados en su aplicación en América Latina porque ninguno ha sido capaz de lograr la meta del desarrollo, es decir, una vida más humana.
Mario Laserna (1971) entiende la influencia de la mística del comunismo en países latinoamericanos como una reacción a la frustración del sistema capitalista. Según él, no es el resultado natural de un proceso histórico, ya que los nuevos países africanos, que no pasaron por la frustración de la mentalidad individualista-capitalista-racional, no han tomado la ruta del comunismo. La crisis en el modelo capitalista individualista sucede porque un modelo que enfatiza la competencia tanto entre individuos como entre naciones sólo puede llevar a la desigualdad y la explotación, y de hecho ha llevado a los países del Tercer Mundo a nuevas formas de colonialismo y dependencia.
Por tanto, forzar los datos para que encajen con el supuesto de que el país se mueve en una dirección específica hacia un modelo de sociedad ‘ideal’, no solo distorsiona el análisis del proceso histórico sino que genera políticas de desarrollo manipuladoras y poco éticas. Lleva a imponer sobre la población un estilo de vida justificado por nuestra definición de la “mejor forma de vida”. Cuando el modelo de quienes crean las políticas, como sucede en Colombia, es el capitalismo estadounidense; cuando los investigadores son ciudadanos americanos trabajando para ambos gobiernos; y cuando los resultados de estos estudios se usan para dictar las políticas de desarrollo, esa ilusión de poder predecir la dirección del proceso se vuelve una “profecía autocumplida.”
De forma similar, cualquier modelo teórico va a sesgar el análisis y tendrá consecuencias sobre las estrategias de desarrollo. Sin embargo, pienso como Fals Borda que un modelo de conflicto es más realista para entender el proceso de cambio en Colombia. Un modelo teórico no tiene por qué llevar a ningún tipo de determinismo. En mi opinión, el modelo de conflicto puede explicar sin tener que predecir un patrón a futuro. Observar las fuerzas de cambio en la estructura misma de la sociedad, en los intereses encontrados de las clases sociales, puede llegar a estrategias de desarrollo muy distintas de los intentos reformistas del gobierno, cuya política se ha orientado a mantener el estatus quo usando un modelo funcional estructural.
Vemos cómo el mismo programa de reforma agraria en Colombia se ha concebido como simple herramienta para evitar una revolución social (Mario Arrubla, 1969), pero no ha significado cambio real ni desarrollo económico. El verdadero desarrollo económico probablemente necesite una revolución, porque como dice Heilbroner, “la reorganización de la estructura de clase es inherente a la reorganización necesaria de la estructura social y económica” (1963, p. 11).
La reforma agraria en Colombia es considerada como un paso necesario en el proceso del desarrollo económico. Desde una perspectiva ‘funcional’, el objetivo de muchos estudios y la justificación de la mayoría de las leyes de tenencia de tierra ha sido el nivel de productividad del “fundo.” 9 Estudiar los patrones de propiedad de tierra desde la teoría de conflicto crea un índice de las desigualdades en la estructura social que demandan un cambio revolucionario en la distribución de la tierra.
La realidad de los patrones de propiedad en Colombia, y la muy mentada sobreposición de poder económico, político y social en manos de una pequeña élite u oligarquía, aún no se conoce. Andrew Hunter Whiteford (1970) plantea una buena discusión sobre la posibilidad de que los políticos más interesados en la aprobación de leyes de reforma agraria son los mismos individuos que, como propietarios o directores de empresas privadas, se oponen más activamente a la implementación de tales leyes.
Pero el dilema no es solo sobre el modelo de organización social a futuro, la pregunta es aún más compleja si consideramos las formas de producción. Ya habíamos hablado del fracaso de la sociedad industrial o tecnológica para dar solución satisfactoria al problema humano. La pregunta es entonces: ¿Es posible para una sociedad suplir el bienestar material de sus miembros sin industrialización? La pregunta en últimas se trata de la calidad de vida. ¿Es la industrialización necesaria para alcanzar el nivel llamado “humano” para todos en la sociedad? ¿Puede lograrse la satisfacción de necesidades materiales básicas sin industrialización? ¿Puede lograrse la industrialización sin alienar al trabajador del producto, como sucede en la producción en masa? Si el avance tecnológico se paga con el deterioro ambiental, la polución del aire y el agua, la congestión de las ciudades, la pérdida de espacio para vivir, y la destrucción de la naturaleza, ¿tiene sentido perseguirlo de manera tan desesperada? El problema de la libertad también es relevante aquí. ¿Es posible la libertad en una sociedad tecnológica donde la ciencia resulta en la manipulación del hombre o su subordinación a la máquina? Si la producción en masa es la solución a la pobreza absoluta, ¿cómo puede evitarse el consumismo de las sociedades modernas industriales (capitalistas)? ¿Es la libertad de consumir el tipo de libertad que busca el hombre? ¿Es un nivel más alto de consumo el indicador de una “buena vida”? Estas y muchas otras preguntas caben aquí.
Un análisis descriptivo del nivel de desarrollo tecnológico podría ser útil para entender mejor la estructura del carácter de la población colombiana en lo que atañe al proceso de cambio y la dirección del cambio. En este análisis, las categorías de Sjoberg podrían ayudar. Podrían mostrarse los distintos grados de desarrollo tecnológico y distinguir rasgos de personalidad que correspondan a esos niveles y a distintos tipos de entornos. Este análisis también podría mostrar la dificultad para describir a Colombia como una sociedad folk, feudal o industrial. El investigador probablemente encontraría asentamientos aislados, económicamente autosuficientes a pesar de su tecnología rudimentaria, donde “la mayoría de las personas se dedican directamente a la lucha por la existencia, y donde la especialización de las ocupaciones es mínima más allá de los factores biológicos de edad y sexo” (Sjoberg 1960, p. 9) 10 Pero también encontrará ciudades no industrializadas o feudales con esa “estructura de clase rígida y bien definida y una división del trabajo clara según edad, sexo y profesión” (Sjoberg 1960, p. 11). Vería también allí a esa élite letrada y ociosa que poseen grandes extensiones de tierra cultivada por una población campesina pobre y analfabeta 11. Finalmente, encontraría también que las grandes ciudades no son tan diferentes de cualquier ciudad industrial en un país avanzado.
Pero este tipo de análisis, como se ha visto, no puede detenerse ahí, porque no explica el proceso de cambio. Solamente identifica distintos estilos de vida y sistemas de organización social en la sociedad colombiana contemporánea. Si usamos la tecnología como criterio para clasificar las sociedades en una categoría, no explicamos el proceso de cambio. Por tanto, el análisis descriptivo debe ser complementado por el análisis causal, y es aquí donde sugiero usar el modelo de conflicto (bien sea desde Marx o desde Darhendorf). Conjeturo que para Colombia no haría mucha diferencia cómo se defina la clase social, dada la sobreposición en una misma élite de la propiedad de los medios productivos y la autoridad.
Del análisis de distintos estudios sobre la sociedad colombiana puede deducirse que para un entendimiento real del proceso de cambio en términos de causa y efecto necesitamos nuevos datos, que no están disponibles a la fecha, y que deben ser recolectados con una hipótesis distinta, o al menos sin asumir una dirección específica para el proceso de cambio.
Bibliografía
Adams, Dale W. 1964: “Tenencia de la Tierra. Es la concentración de la tierra un problema en Colombia.” Land Tenure Center, U.W. Madison, Reprints I. Vol. XX. No. 11 Nov. 1964.
1964: con L. Eduardo Montero. “Land and parcelization in Agrarian Reform: A Colombian example.” LTC reprints.
1964: “Colombia’s Land Tenure System: Antecedents and Problems.” LTC reprints No. 18.
Anderson, Charles. 1963: Land reform in Colombia: Some ideas. LTC Discussion Paper 4. Nov. 1963.
Anónimo 1970: “Planas o la destrucción de la Nación Indígena.” Editorial La Oveja Negra, Bogotá.
Appelbaum, Richard P. 1970: Theories of Social Change. Markham Pub. Co. Chicago.
Arrubla, Mario. 1969: Estudios sobre el subdesarrollo colombiano. Ed. La Oveja Negra, Medellín.
Barraclough, Solom L. y Arthur Domike. “Agrarian structure in seven Latin American countries.” LTC reprints No. 25.
Cerón, Carlos Armando y Blanca Dora Zapata. 1968: Las migraciones antioqueñas a la ciudad de Medellín. Revista de Sociología UPB No. 2, pp. 63-68.
Costa Pinto, Luis A. 1969: Marginalidad estructural de las sociedades en transición. Revista de Sociología UPB No. 3, pp. 5-12.
Currie, Lauchlin. 1951: Bases de un programa de fomento para Colombia. Banco de la República, Bogotá.
Dorner, Peter and Richard W. Patch. 1966: Social Science Issues in Agrarian Change and National Development of Latin America. LTC Discussion Paper No. 9.
El Espectador 1970, Oct. 5. Los indios Cuna, César Augusto Rojas.
Fals Borda, Orlando. 1969: Subversion and social change in Colombia. Traducido al inglés por Jacqueline D. Skiles. Columbia University Press, New York.
FLASH 1970, Oct. Planas: Una cultura que se defiende. Por Víctor Daniel Bonilla, Vol 6 No. 57.
FLASH 1970, Dic. Los Katíos de Santa Cecilia. Por Rosita Mora Romero. Vol 7 No. 60.
Germani, Gino. 1962: Política y Sociedad en una Época de Transición. Ed. Paidós, Buenos Aires.
Goulet, Denis. 1971: The Cruel Choice: A New Concept in the Theory of Development. Atheneum, New York.
Guzmán, Germán. 1968: La Violencia en Colombia II, Ed. El Progreso, Cali.
Hagen, Everett E. 1968: Are some things valued by all men? Cross Currents Vol XVIII No. 4, p. 411.
Haney B. Emil, Jr. 1968: The Minifundia Dilemma: A Colombian Case Study. LTC No. 56.
Heilbroner, Robert L. 1963: The Great Ascent. Harper Torchbooks, New York.
Hirschman, Albert O. 1963: Land Reform in Colombia: Some Ideas. LTC Discussion Paper 4.
Laserna, Mario. 1971: El Tercer Modelo. El Espectador Dominical, Octubre.
Lewis, Oscar. 1951: Life in a Mexican Village. Tepoztlán Restudied. The University of Illinois Press, Urbana IL. — Tepoztlán Restudied: A Critique of the Folk-Urban Conceptualization of Social Change. Rural Sociology, Vol 18 No. 2, pp. 121-136.
Lipman, Aaron y A. Eugene Havens. 1965: The Colombian Violence: An Ex Post Facto Experiment. Social Forces 44, No. 2, pp. 238-245.
Redfield, Robert. 1947: The Folk Society. American Journal of Sociology Vol. 52, pp. 293-308. 1953: The Primitive World and Its Transformations. Cornell University Press, Ithaca.
Sepúlveda Niño, Secundino. 1969: Planeando para una Revolución. Ed. Norha, Bogotá. 1970: El Atraso Rural: Un caso de discriminación estructural. Ed. El Catolicismo, Bogotá.
Sjoberg, Gideon. 1960: The Preindustrial City. The Free Press, New York.
Tanter, R. y M. Midlarsky. 1967: A Theory of Revolution. The Journal of Conflict Resolutions. Vol XI No. 3, pp. 264-280.
Torres, Camilo. 1962: Social Change and Rural Violence in Colombia. En Masses in Latin America, ed. Erving Louis Horowitz, Oxford University Press, New York, pp. 502-546.
Whiteford, Andrew Hunter. 1970: Aristocracy, Oligarchy and Cultural Change in Colombia. En City and Country in the Third World, ed. Arthur J. Field. Schenkman Publ. Co., Cambridge, Mass. pp. 63-91.
1963: Social Change in Popayán. LTC Discussion Paper No. 4, pp. 12-17.
1964: Two Cities in Latin America: A comparative description of social classes. Anchor Books.
-
Warner Bloomberg fue miembro fundador de la Asociación de Asuntos Urbanos (Urban Affairs Association y autor de libros y artículos sobre la pobreza urbana [Nota de la traductora] ↩
-
La bibliografía sobre este tema es amplia. Ver por ejemplo La sociedad folk, Robert Redfield (1947) sobre la construcción de un tipo ideal de sociedad tradicional (‘folk’). El mismo autor toca de nuevo el tema de la tipificación de lo tradicional y las distintas visiones del mundo en el espectro entre folk y urbano. Oscar Lewis (1951) cuestiona la metodología del estudio de Redfield sobre Tepoztlán, la aldea mexicana en la que se basa su ‘tipo ideal’. Usando una metodología distinta, Lewis llega a conclusiones diferentes sobre la vida en Tepoztlán. Gideon Sjoberg (1960) también discute la definición de ‘folk’ que propone Redfield. La bibliografía sobre relaciones primarias y secundarias es aún más amplia, pero no preciso indicar lo que el lector conoce mejor. ↩
-
De entrada excluyo de esta crítica el trabajo de Fals Borda sobre ‘Subversión y cambio social en Colombia’, del que se hablará más adelante. ↩
-
Sobre el concepto de ‘revolución de palacio’ y su distinción de una revolución real, ver ‘Teoría de la Revolución’ de R. Tanter y M. Midlarsky (1967). Los autores sugieren no definir las revoluciones de palacio y los golpes de estado, que son el simple remplazo de un grupo de élite por otro, como revoluciones, porque usualmente no implican cambios en el sistema social o en la estructura del poder político. Fals Borda también trata de evitar esta idea de cambio cuando excluye la guerra de independencia de su análisis de las crisis que han causado cambio social en Colombia. Para Fals Borda, las guerras de independencia en América Latina “no aparecen sino com o apoteósicos relevos de clases dirigentes, sin mayores consecuencias sociales y económicas para el pueblo” (Fals Borda 1969, p. 28. [Nota de la traductora: Página 33 en el texto original de 1968.]) ↩
-
Ver por ejemplo ‘El atraso rural: Un caso de discriminación estructural’, de Secundino Sepúlveda (1970), donde recomienda que el desarrollo de las áreas rurales alcance el nivel de ‘progreso’ que puede tener la población urbana. Equipara desarrollo rural con modernización, y cambio social con desarrollo económico. ↩
-
Nota de la traductora: Estas palabras están en alemán en el original. Son términos introducidos por el sociólogo alemán Ferdinand Tonnies que se pueden traducir como ‘comunidad’ y ‘sociedad’. ↩
-
La Violencia es un término general que se ha usado para referirse a el bandidaje, secuestros y homicidios, particularmente en áreas rurales de Colombia entre las décadas de 1940 y 1960. Definirlo o establecer sus causas es casi imposible. En general se considera una guerra civil no declarada, donde odios partidistas avivados por incidentes políticos encuentran su expresión más sanguinaria (Guzmán 1968, II) ↩
-
Se puede ver una inclinación fuerte hacia los rasgos psicológicos como variables explicativas en los trabajos de Secundino Sepúlveda Niño. Ver por ejemplo Planeando para una Revolución, El atraso rural y La prostitución en Colombia. ↩
-
Los abundantes estudios sobre patrones de propiedad de tierra en Colombia son en parte contradictorios. Algunos enfatizan el problema del latifundio y promueven la expropiación y redistribución de la tierra. Otros enfatizan la baja productividad del minifundio y promueven la unificación y mecanización de las fincas pequeñas. La solución propusta por Lauchlin Currie (1951) es de este último tipo. Es una solución puramente capitalista, donde la única estrategia para el desarrollo es el aumento de la productividad a cualquier costo. La posición evolutiva es muy clara y los supuestos sobre el modelo implícito de sociedad se pueden deducir fácilmente. Currie dice que la ejecución del programa debería “concentrarse en acelerar los procesos que ya están en marcha en Colombia y que han sido la base principal del desarrollo de todos los países avanzados (…) La estrategia es apoyar de manera consciente e intencional aquellas fuerzas y tendencias que han contribuido al desarrollo económico rápido de los países más avanzados: La industrialización y la urbanización mediante la mecanización de la agricultura.” Mario Arrubla (1969) argumenta muy bien que tanto el programa de Currie como las leyes de reforma agraria en Colombia son dos estrategias con un mismo objetivo, el de detener una revolución social en ciernes. Sobre los patrones de propiedad de tierra en Colombia, pueden consultarse los trabajos del Land Tenure Centre en la universidad de Wisconsin, Madison, entre ellos: Dale W. Adams (1964) argumenta que el INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) no presenta suficientes pruebas de la falta de latifundios reales en Colombia. Ese argumento se usó para justificar el cambio de política de la expropiación a la colonización. En otro artículo o informe de investigación Adams y L. Eduardo Montero ven en este argumento “una oposición camuflada a cualquier cambio, en beneficio de los intereses del estrato dominante.” Ver también Albert Hirschman y Charles Anderson (1963), Emil B. Haney Jr. (1968) y Solom L. Barraclough y Arthur L. Domike. ↩
-
Las comunidades folk, más que todo grupos indígenas viviendo en algún tipo de resguardo, habían sido olvidadas por el resto de la población colombiana hasta el año pasado, con el descubrimiento de la exterminación genocida del pueblo Guahibo en Planas. Esto hizo que el gobierno, los científicos sociales y la población en general se interesara en la forma de vida de todas las comunidades indígenas. Este incidente generó varios estudios sobre estas comunidades y el redescubrimiento de elementos de este mundo “primitivo” en la Colombia contemporánea. Ver: “Planas: O la destrucción de la nación indígena,” una publicación especial sobre la historia, condiciones socioeconómicas, y patrones culturales de los indígenas Guahibo. La revista Flash (Octubre de 1970) incluye un informe interesante de Victor Daniel Bonilla sobre la lucha del mismo grupo por conservar su mundo en contra de la interferencia del colono blanco. La misma revista (Diciembre de 1970) ofrece una buena discusión por Rosita Mora Romero sobre la forma de vida en otra comunidad indígena aislada, los Katío en el occidente de Colombia. El Espectador (Octubre 5 de 1970) tiene un artículo por César Augusto Rojas sobre los indígenas Guna en la parte nor-occidental de Colombia, quienes podrían ser el grupo indígena más aislado. Esta es solo una pequeña muestra de los muchos estudios que se están haciendo en Colombia, y espero que muy pronto haya una amplia literatura al respecto. ↩
-
El ejemplo más estudiado de la sociedad feudal en Colombia es Popayán. Véase Andrew H. Whiteford, “Dos ciudades en América Latina: Una descripción comparativa de las clases sociales” (1964) y, del mismo autor, “El cambio social en Popayán” (LTC, 1963) ↩